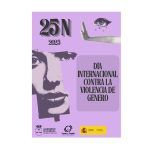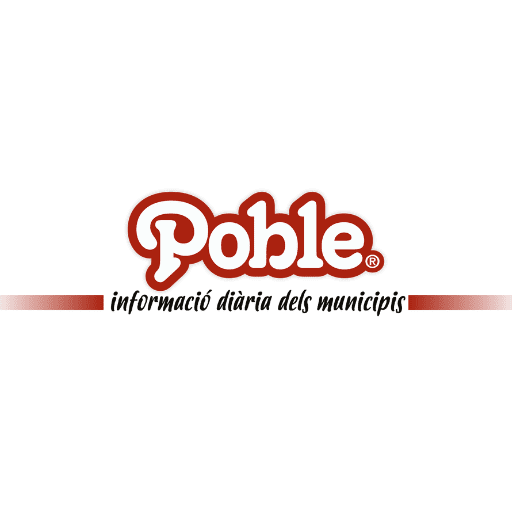La laxitud en la crianza y su relación con el bullying
Artículo de opinión de una psicóloga educativa
Cada semana, al terminar una tutoría o al salir del despacho de orientación, vuelvo a casa con la misma pregunta rondándome: ¿qué papel real juega la familia en la prevención del acoso escolar? No es una pregunta nueva, pero sí urgente. Cuando en un centro aparece un caso de humillación sistemática, de exclusión silenciosa o de bromas que dejan de serlo, raramente me encuentro ante un fenómeno aislado. Casi siempre hay un contexto que lo empuja, y en ese contexto, la laxitud en la crianza desdibuja los límites y facilita que emerjan conductas de acoso.
Quiero ser clara desde el principio. No escribo para señalar con el dedo, sino para recuperar un lugar: el del hogar como primer espacio de aprendizaje moral. La escuela puede y debe detectar, intervenir y acompañar; lo hacemos a diario. Pero lo que de verdad ancla la conducta de un niño o de un adolescente son las experiencias repetidas en casa: cómo se le habla, qué se tolera, qué se repara, qué consecuencias existen y, sobre todo, cuánta presencia afectiva hay cuando aparecen la frustración, la envidia o la inseguridad. Cuando esos pilares se diluyen, el adolescente aprende un guion peligroso: que puede probar dónde están los límites… porque a veces no existen.
Cuando observo a un alumno que ridiculiza a otro, no me quedo en la superficie del insulto. Me pregunto qué busca con esa conducta. Muchas veces, el objetivo es ganar estatus dentro del grupo, reclamar un lugar que siente frágil o tapar una carencia emocional que no ha encontrado cauce. Por eso suelo repetir algo que en orientación me sale ya casi sin pensar: cuando un niño hiere, también está pidiendo ayuda. No justifico la agresión, la nombro; la paro; y luego intento entender de qué está hecha. Si la respuesta adulta es inconsistente, el mensaje que recibe es el de impunidad, y la impunidad, en la adolescencia, se traduce en ensayo y error a costa del otro.
En Infantil veo escenas que algunos adultos aún llaman «cosas de niños»: empujones «de juego», quitar materiales o dejar fuera del corro a quien llega tarde. Ahí el trabajo es inmediato y sencillo de explicar: paro la acción, nombro la emoción y acompaño la reparación. Cuando esa secuencia se repite con calma, el niño aprende más que con cualquier discurso.
En Primaria, el escenario cambia de tono. La broma fácil, el apodo que se vuelve etiqueta, el meme compartido en el grupo de clase… no son travesuras inocentes si alguien queda por debajo cada día. En Secundaria, la coreografía se profesionaliza: exclusiones organizadas, capturas que circulan, cadenas de comentarios que alimentan el espectáculo del grupo. En los pasillos me encuentro a menudo con esa mirada que dice «solo es humor». Mi respuesta es sencilla: si te ríes y el otro se encoge, no es humor.
Hay un punto que en los últimos años se vuelve recurrente en mis entrevistas con familias: la gestión del móvil. Me preocupa menos la marca del dispositivo y más la edad de inicio, la ausencia de reglas y la soledad digital. Una adolescente con wifi ilimitado, notificaciones abiertas, contenido nocturno y cero acompañamiento no está «entretenida»; está aprendiendo sin filtros cuál es el precio de ser visible, y ese catálogo incluye la humillación como moneda social. El hogar necesita un marco: horarios, espacios comunes sin pantallas, conversaciones sobre lo que se ve y lo que duele, y supervisión proporcional y acordada. La confianza no excluye la responsabilidad; la exige.
También me interpelan las señales silenciosas. Cuando un alumno antes sociable empieza a bajar la mirada, esquiva el patio o se excusa para no venir, no espero a que la herida grite. Pregunto por lo difícil del día, por lo que ha salido mal, por a quién han dejado fuera. Con quienes agreden hago algo parecido, aunque cambie el foco: qué te pasa antes de herir, qué consigues cuando hieres, qué podrías hacer para conseguir lo mismo sin hacer daño. No es terapia encubierta, es educación emocional aplicada a la convivencia. Ese trabajo solo funciona si la familia, al otro lado, sostiene la misma partitura: no a los insultos, no a las humillaciones, no a la risa a costa de otro. Y, cuando ocurre, reparación de verdad, no castigos teatrales que se olvidan al día siguiente.
Pienso a menudo en una madre que me dijo, con honestidad: «en casa ya no me quedan argumentos; si le digo que no, me monta una bronca y cedo para que cene.» Su cansancio era real, y su amor también. Le propuse algo aparentemente modesto: quince minutos diarios de presencia intencional, sin pantallas, con dos preguntas fijas: qué te ha resultado difícil hoy y a quién has ayudado. También tres límites innegociables pactados y visibles: insulto, burla y agresión digital con consecuencias reparadoras conocidas de antemano. No son fórmulas mágicas, pero son anclas. Volvió a las tres semanas con una frase que guardo: «he recuperado a mi hijo en la mesa.» Los límites, bien explicados y mantenidos, no quitan libertad; dan seguridad. Un adolescente con líneas claras por dentro no necesita probar las de fuera tan a menudo.
En el colegio, cuando aparece un caso, la respuesta tiene que ser tan humana como sistemática. Interrumpo la conducta de inmediato, protejo a la víctima con medidas concretas, trabajo con quien agrede para entender la función de su conducta y exijo reparación guiada y medible, y acompaño al grupo para que no se convierta en coro. Si la dinámica se repite o aparece ensañamiento, no dudo en derivar a intervención clínica y activar medidas disciplinarias que eduquen, no que humillen. El enfoque restaurativo, bien aplicado y a tiempo, es una herramienta valiosa: reconocer el daño, asumir responsabilidad, reparar con acciones y plazos, y reintegrarse bajo condiciones. No siempre es posible, pero cuando lo es, el aprendizaje para todos es más profundo que cualquier parte de amonestaciones.
No quiero cerrar sin mirar otra vez a las familias. La mayoría, cuando acude, trae vergüenza, miedo a que «se etiquete» a su hijo y, sobre todo, deseo de hacerlo bien. Les pido algo que suena simple y cuesta: coherencia. Si en casa el grito es una herramienta cotidiana, en el aula el grito se normaliza. Si en casa el insulto «de cariño» arranca risas, en el patio el apodo duele pero se justifica como broma. La buena noticia es que la coherencia también se aprende y se puede recuperar. No necesitamos discursos perfectos, sino rutinas que se sostienen cuando el día se complica.
Como psicóloga educativa, hago este llamamiento con humildad y firmeza: mirar con valentía en casa es el primer paso para prevenir el acoso escolar. No porque la familia sea culpable de todo, sino porque es la primera escuela de empatía, responsabilidad y respeto. Si sospechas que tu hija o tu hijo está siendo víctima, no estás exagerando al pedir ayuda pronto. Si temes que tu hija o tu hijo está hiriendo a otros, no estás fracasando al reconocerlo; al contrario, estás abriendo la puerta a que aprenda a reparar y a regularse. La prevención no nace del miedo, nace de la presencia y de la colaboración. Cuando familia y colegio respiramos a la vez, el grupo se ordena, las bromas encuentran su límite y la convivencia deja de ser un eslogan para convertirse en práctica.
Termino donde empecé, con la pregunta que me acompaña al salir de orientación: ¿Qué papel juega la familia? El decisivo. No el único, pero sí el que marca el tono. Y el tono que necesitamos hoy, en medio de pantallas que aceleran, grupos que presionan y noticias que asustan, es el de la firmeza afectuosa: te veo, te escucho, te pongo límites, te enseño a reparar. Ahí empieza, de verdad, la prevención del bullying.
Una psicóloga educativa – CRCE